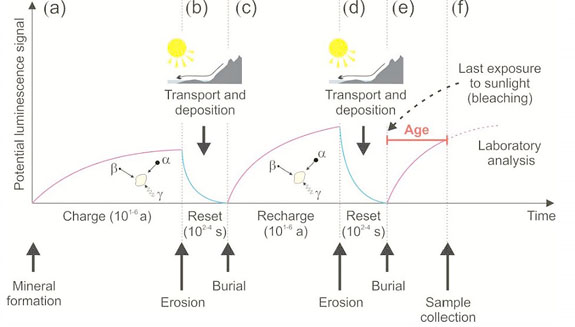![]() Un buen paleontólogo (¡un buen científico!) ha de fijarse en los detalles. Pues son precisamente los más mínimos detalles de los grandes hallazgos científicos los que pueden ser de mayor importancia, y no siempre se tienen en cuenta.
Un buen paleontólogo (¡un buen científico!) ha de fijarse en los detalles. Pues son precisamente los más mínimos detalles de los grandes hallazgos científicos los que pueden ser de mayor importancia, y no siempre se tienen en cuenta.De estos detalles precisamente se van a ocupar mis publicaciones, inspirado por el trabajo de unos científicos italianos (First record of Phormia regina(Meigen, 1826) (Diptera: Calliphoridae) from mummies at the Sant’Antonio Abate Cathedral of Castelsardo, Sardinia, Italy) que encontraron, en unas momias del siglo XVIII, en la cripta de una iglesia de Cerdeña, pupas de
Phormia regina, una especie de mosca que no existe en la actualidad en la isla. Gracias a este repentino hallazgo de las cápsulas de los dípteros, se ha podido, mediante las técnicas de la llamada “Entomología forense”, contar la historia de las muertes de los sujetos en cuestión, y mediante la paleobiogeografía, trazar la pasada distribución de uno de los insectos con mayor representación en Europa.
Y una vez más, gracias a un repentino hallazgo, ahora el del artículo de G.Giordani, F.Tuccia, I. Floris y S.Vanin por mi parte, puedo explicar una serie de casos en paleontología en los que se han descubierto cosas fascinantes poniendo la atención en lo más aparentemente aleatorio o incluso reciente, comparando los casos de mi estudio con el registro fósil.
Momias en paleontología.
Las momias que se han encontrado de la gran fauna pleistocénica se pueden considerar famosas incluso, ya que con estas momias de Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis o Bison priscus se ha considerado la posibilidad de la clonación y reintroducción de estos y otros elementos emblemáticos de la megafauna de la última glaciación en ambientes aislados, ya que se ha llegado a postular que su desaparición fue a causa de la caza intensiva por parte de nuestros parientes lejanos de entonces. Y es que precisamente estas momias, como han sufrido procesos de fosilización natural, es decir, en la mayoría de los casos, congelación rápida y posterior secado lento, conservan aún mucha información aparte del espécimen en sí: tierra, polen, parásitos... que son muy interesante para aprender acerca de la biología de las especies halladas, pero también de su ecología, etología, y hasta para poder establecer un marco más global, sirviendo como datos en investigaciones de paleoclimática, por ejemplo.
![]()
También se consideran momias en muchas fuentes, sin serlo realmente, los casos, contables y contados, de fosilización de tejido blando, que ha dado lugar a la conservación de órganos, escamas, plumas y demás estructuras poco conocidas de los dinosaurios; por lo que estos especímenes son muy valiosos (tanto, que habrá que dedicarles un post aparte…).
Uno de los casos más interesantes es el de la Paleoparasitología, no como ciencia pura, sino como lo que nos ha ayudado a comprender del pasado de nuestro planeta en cuanto a vidas animales, vegetales e incluso humanas. La paleoparasitología es un sector incipiente de la paleontología: los exoparásitos (es decir, parásitos externos) no se conservan, salvo en muy raros y contados casos, en el proceso de fosilización, y los endoparásitos solo han podido ser estudiados en material primitivo no fosilizado: en momias.
Casos concretos, de lo más sorprendentes.
Muchos son los trabajos que han descrito hallazgos increíbles e insospechados en las momias animales halladas; pero por poner algún ejemplo para fundamentar el artículo, yo destacaría el
hallazgo de pupas de Protophormia terraenovae en momias degrandes mamíferos hallados en Bélgica. Gracias a el hallazgo de las moscas en los especímenes se ha podido saber mucho más: se ha podido conocer con precisión cuánto tiempo estuvieron los animales muertos antes de ser congelados y enterrados, y se ha podido establecer, en base al desarrollo de las pupas, que la muerte de los especímenes tuvo que darse a finales del invierno, comienzos de la primavera.
Otro hallazgo insospechado, y un poco menos agradable, es
el hallazgo en un yacimiento de permafrost en Alaska, en el que se encuentran también más animales momificados, una pila de haces congeladas de mamut. Este hallazgo ha supuesto un avance en el conocimiento de la biología y ecología de
Mammuthus primigeniu. El estudio de esas heces ha llegado a proponer la teoría, pendiente de demostración por la ausencia de especímenes como este, que los mamuts practicaban la coprofagia, es decir, comían heces. Esto se ha comprobado gracias a la exanimación del –espécimen de naturaleza escatológica- al microscopio: se han podido ver esporocarpos del hongo
Podospora conica hongo coprofílico, es decir que se desarrolla en las heces. Más especulaciones del trabajo americano-holandés señala a que las heces consumidas por el mamut carecen de ácido biliar, por lo que sería seguramente de otro mamut.
¿Hacia qué se van a orientar las siguientes publicaciones?
El sector de las momias en la paleontología está poco trabajado, debido principalmente a que, aunque ya se han encontrado bastante especímenes, son todos de una época muy reciente, de hecho, ya convivían seguramente alguno de los animales momificados que conservan los grandes museos del mundo, con el Homo sapiens. Una vez se investiga sobre el tema, se encuentra que tienen una gran importancia en el estudio del Cuaternario.
![]()
Esta serie de publicaciones tendrán como tema el divulgar acerca de los detalles de las momias que han sido estudiadas por la paleontología, tanto de grandes vertebrados como de las pequeñas pulgas que estos pueden contener en su pelaje… También le dedicaremos contenido a las “momias honoríficas” que antes he mencionado, a los casos de fosilización excepcional de dinosaurios: de pieles de individuos, o de más tejidos blandos. Otro sector de estudio insospechado para la paleontología (contradictorio incluso) son momias humanas, tanto prehistóricas como históricas: pues hay en muchos casos en los que los arqueólogos han tenido que derivar sus investigaciones en paleontólogos, por que han encontrado argumentos para estudios de paleoclimatología, paleobiogeografía e incluso paleomedicina.
Bibliografía:
- Acs, Peter, et al. “Remains of grasses found with the Neolithic Iceman "Ötzi".” SpringerLink, Springer-Verlag, 14 Sept. 2005, link.springer.com/article/10.1007/s00334-005-0014-x.
- Arthur, Wallace. “How to make a fossil.” Evolving Animals, 2001, pp. 25–34., doi:10.1017/cbo9781107279117.004.
- BOESKOROV, Gennady G., et al. “Preliminary analyses of the frozen mummies of mammoth (Mammuthus primigenius), bison (Bison priscus) and horse (Equus sp.) from the Yana‐Indigirka Lowland, Yakutia, Russia.” Integrative Zoology, 18 Sept. 2014, onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1749-4877.12079/full.
- Brown, Caleb M. “An exceptionally preserved armored dinosaur reveals the morphology and allometry of osteoderms and their horny epidermal coverings.” PeerJ, vol. 5, 2017, doi:10.7717/peerj.4066.
- Gautier, A., and H. Schumann. “Puparia of the subarctic or black blowfly protophormia terraenovae (Robineau-Desvoidy, 1830) in a skull of a Late Eemian (?) bison at Zemst, Brabant (Belgium).” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, vol. 14, no. 2, 1973, pp. 119–125., doi:10.1016/0031-0182(73)90007-2.
- Geel, Bas Van, et al. “Mycological evidence of coprophagy from the feces of an Alaskan Late Glacial mammoth.” Quaternary Science Reviews, vol. 30, no. 17-18, 2011, pp. 2289–2303., doi:10.1016/j.quascirev.2010.03.008.
- Germonpré, Mietje , and Marcel Leclerq. “Des pupes de Protophormia terraenovae associées à des mammifères pléistocènes de la Vallée flamande (Belgique).” ResearchGate, 1994.
- Giordani, Giorgia, et al. “First record of Phormia regina (Meigen, 1826) (Diptera: Calliphoridae) from mummies at the Sant’Antonio Abate Cathedral of Castelsardo, Sardinia, Italy.” PeerJ, vol. 6, Apr. 2018, doi:10.7717/peerj.4176.
- Guthrie, R. Dale, and Samuel Stoker. “Paleoecological Significance of Mummified Remains of Pleistocene Horses from the North Slope of the Brooks Range, Alaska.” Arctic, vol. 43, no. 3, Jan. 1990, doi:10.14430/arctic1621.
- Rodríguez, Héctor, et al. “ANÁLISIS PALEOPARASITOLÓGICO DE LA MUSCULATURA ESQUELÉTICA DE LA MOMIA DEL CERRO EL PLOMO, CHILE: TRICHINELLA SP.” Chungará (Arica), Universidad de Tarapacá. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Departamento de Antropología, scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-73562011000300013&script=sci_arttext&tlng=en.
- Rodríguez, Héctor, et al. “ANÁLISIS PALEOPARASITOLÓGICO DE LA MUSCULATURA ESQUELÉTICA DE LA MOMIA DEL CERRO EL PLOMO, CHILE: TRICHINELLA SP.” Chungará (Arica), Universidad de Tarapacá. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Departamento de Antropología, scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-73562011000300013&script=sci_arttext&tlng=en.
Acs, Peter, et al. “Remains of grasses found with the Neolithic Iceman "Ötzi".” SpringerLink, Springer-Verlag, 14 Sept. 2005, link.springer.com/article/10.1007/s00334-005-0014-x.
Arthur, Wallace. “How to make a fossil.” Evolving Animals, 2001, pp. 25–34., doi:10.1017/cbo9781107279117.004.
BOESKOROV, Gennady G., et al. “Preliminary analyses of the frozen mummies of mammoth (Mammuthus primigenius), bison (Bison priscus) and horse (Equus sp.) from the Yana‐Indigirka Lowland, Yakutia, Russia.” Integrative Zoology, 18 Sept. 2014, onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1749-4877.12079/full.
Brown, Caleb M. “An exceptionally preserved armored dinosaur reveals the morphology and allometry of osteoderms and their horny epidermal coverings.” PeerJ, vol. 5, 2017, doi:10.7717/peerj.4066.
Gautier, A., and H. Schumann. “Puparia of the subarctic or black blowfly protophormia terraenovae (Robineau-Desvoidy, 1830) in a skull of a Late Eemian (?) bison at Zemst, Brabant (Belgium).” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, vol. 14, no. 2, 1973, pp. 119–125., doi:10.1016/0031-0182(73)90007-2.
Geel, Bas Van, et al. “Mycological evidence of coprophagy from the feces of an Alaskan Late Glacial mammoth.” Quaternary Science Reviews, vol. 30, no. 17-18, 2011, pp. 2289–2303., doi:10.1016/j.quascirev.2010.03.008.
Germonpré, Mietje , and Marcel Leclerq. “Des pupes de Protophormia terraenovae associées à des mammifères pléistocènes de la Vallée flamande (Belgique).” ResearchGate, 1994.
Giordani, Giorgia, et al. “First record of Phormia regina (Meigen, 1826) (Diptera: Calliphoridae) from mummies at the Sant’Antonio Abate Cathedral of Castelsardo, Sardinia, Italy.” PeerJ, vol. 6, Apr. 2018, doi:10.7717/peerj.4176.
Guthrie, R. Dale, and Samuel Stoker. “Paleoecological Significance of Mummified Remains of Pleistocene Horses from the North Slope of the Brooks Range, Alaska.” Arctic, vol. 43, no. 3, Jan. 1990, doi:10.14430/arctic1621.
Rodríguez, Héctor, et al. “ANÁLISIS PALEOPARASITOLÓGICO DE LA MUSCULATURA ESQUELÉTICA DE LA MOMIA DEL CERRO EL PLOMO, CHILE: TRICHINELLA SP.” Chungará (Arica), Universidad de Tarapacá. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Departamento de Antropología, scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-73562011000300013&script=sci_arttext&tlng=en.
Acs, Peter, et al. “Remains of grasses found with the Neolithic Iceman "Ötzi".” SpringerLink, Springer-Verlag, 14 Sept. 2005, link.springer.com/article/10.1007/s00334-005-0014-x.
Arthur, Wallace. “How to make a fossil.” Evolving Animals, 2001, pp. 25–34., doi:10.1017/cbo9781107279117.004.
BOESKOROV, Gennady G., et al. “Preliminary analyses of the frozen mummies of mammoth (Mammuthus primigenius), bison (Bison priscus) and horse (Equus sp.) from the Yana‐Indigirka Lowland, Yakutia, Russia.” Integrative Zoology, 18 Sept. 2014, onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1749-4877.12079/full.
Brown, Caleb M. “An exceptionally preserved armored dinosaur reveals the morphology and allometry of osteoderms and their horny epidermal coverings.” PeerJ, vol. 5, 2017, doi:10.7717/peerj.4066.
Gautier, A., and H. Schumann. “Puparia of the subarctic or black blowfly protophormia terraenovae (Robineau-Desvoidy, 1830) in a skull of a Late Eemian (?) bison at Zemst, Brabant (Belgium).” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, vol. 14, no. 2, 1973, pp. 119–125., doi:10.1016/0031-0182(73)90007-2.
Geel, Bas Van, et al. “Mycological evidence of coprophagy from the feces of an Alaskan Late Glacial mammoth.” Quaternary Science Reviews, vol. 30, no. 17-18, 2011, pp. 2289–2303., doi:10.1016/j.quascirev.2010.03.008.
Germonpré, Mietje , and Marcel Leclerq. “Des pupes de Protophormia terraenovae associées à des mammifères pléistocènes de la Vallée flamande (Belgique).” ResearchGate, 1994.
Giordani, Giorgia, et al. “First record of Phormia regina (Meigen, 1826) (Diptera: Calliphoridae) from mummies at the Sant’Antonio Abate Cathedral of Castelsardo, Sardinia, Italy.” PeerJ, vol. 6, Apr. 2018, doi:10.7717/peerj.4176.
Guthrie, R. Dale, and Samuel Stoker. “Paleoecological Significance of Mummified Remains of Pleistocene Horses from the North Slope of the Brooks Range, Alaska.” Arctic, vol. 43, no. 3, Jan. 1990, doi:10.14430/arctic1621.